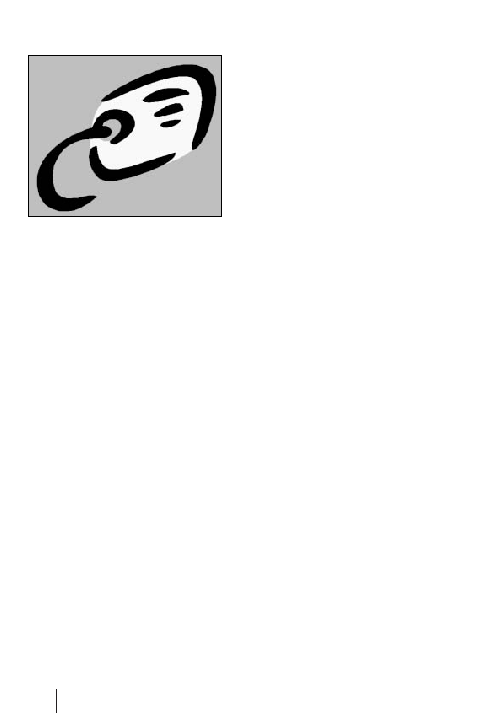Busque,
compare, y
si
encuentra
algo
mejor...
cambie
de opinión
Consideremos la siguiente historia. Cualquier parecido
con la realidad no es pura coincidencia.
Hace ya algunos años, me independicé y me fui a vi-
vir sola a un piso en un barrio muy agradable de Valen-
cia. Allí tuve que enfrentarme a todos los problemas in-
herentes a cualquier joven que hasta el momento ha
llevado una vida regalada en casa de sus padres, y debo
decir que no me las apañé demasiado mal.
Recuerdo una ocasión en la que fui al mercado con
una amiga que me aventajaba en varios años en esto de
la independencia. Comprar nunca ha sido una de mis ac-
tividades favoritas, así que ir en compañía aliviaba un poco
el tedio del proceso. Pero, a los pocos minutos de ir re-
corriendo los pasillos del supermercado, empujando nues-
tros respectivos carritos, pude ver cómo ella iba abrien-
do unos ojos como platos.
—¿Qué pasa? —pregunté, siguiendo su mirada de es-
panto, que estaba clavada en el contenido de mi carri-
to. ¿Tendría miedo de las latas de atún que estaba yo car-
gando en ese momento?
—¿Qué estás haciendo? —replicó ella, en el susurro
horrorizado de un monje que acaba de contemplar cómo
alguien profana una reliquia sagrada.
—Estoy comprando latas de atún —expliqué, inne-
cesariamente.
—¿Pero qué dices? ¡No has visto si son en aceite ve-
getal o de oliva! ¡No has leído la etiqueta para ver si los
atunes habían sido capturados con redes de arrastre que
matan a los delfines! ¡Ni siquiera has mirado la fecha de
caducidad!
Todos estos reproches fueron hechos en un volumen
ascendente, hasta el punto de que al final los clientes
volvían la cabeza hacia donde estábamos y (me pareció)
me dedicaban miradas de odio. Yo, que no tenía idea de
que comprar atún implicara tan complicadas negocia-
ciones previas, me quedé de una pieza.
—Pero son latas, ¿qué puede importar la fecha de ca-
ducidad? —dije, tratando de mirar con un ojo la dicho-
sa fecha en alguna de las latas del carrito. Mi amiga mo-
vió la cabeza de lado a lado, con tristeza, como ante la
cama de un enfermo terminal.
—Siempre hay que mirar la fecha de caducidad. A ve-
ces ponen las latas casi caducadas más a mano para que
gente como tú se las lleve. No cuesta nada mirarlo y
te puedes ahorrar más de un disgusto, por no hablar de
dinero.
Reconocí la prudencia del argumento. No
era consciente, entonces, de la sutil per-
fidia que puede darse en el mundo de
las grandes superficies.
—Y también tienes que
fijarte —siguió mi
amiga, con el tono
amable de quien
enseña a sumar a
un niño algo ton-
to— en si el atún
está en aceite ve-
getal o de oliva.
De oliva es más
verano 2002
el esc
é
ptico
59
ADELA TORRES
© 2002 MICROSOFT CORPORATION
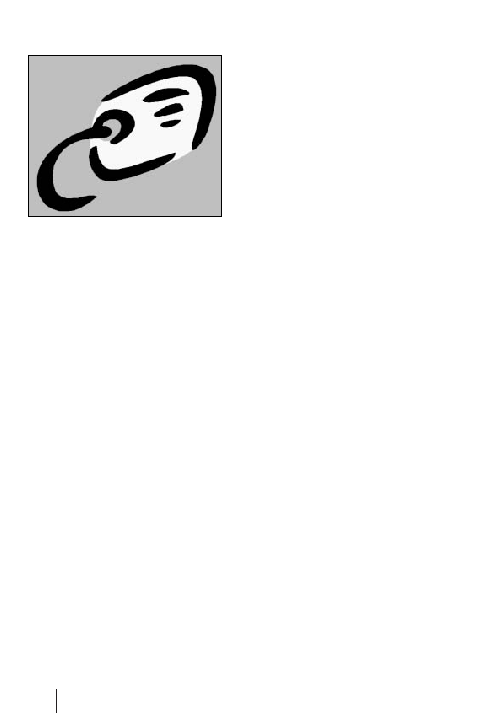
caro, pero cuando dicen aceite vegetal casi nunca sabes
qué aceite es, si de soja, de girasol, de colza o mezcla-
do. Y mira bien la lista de ingredientes por si el atún lle-
va conservantes no autorizados o no es atún claro de pri-
mera calidad como dice en la etiqueta, que nunca te
puedes fiar. Y tienes que buscar siempre el simbolito ese
que asegura que no han usado las redes esas que matan
a los delfines.
A esas alturas yo ya estaba más que un poco asusta-
da y deseando poder tomar notas de todo.
—¿Y esto hay que hacerlo con el atún o con todo?—
pregunté con un hilito de voz. A ese paso, la compra de
la semana me llevaría... toda la semana.
—Con todo, por supuesto.— dijo ella muy seria— Tie-
nes que fijarte muy bien porque, si no, te dan gato por
liebre y acabas gastándote más dinero del que deberías.
Me miró con una sonrisa algo conmiserativa.
—Es un poco complicado— dijo— pero merece la
pena. No se puede ir por la vida como vas tú.
Reconozco que el tonito de superioridad que usó me
resultó algo antipático, pero tras un tiempo de reflexión,
tuve que reconocer que mi amiga tenía toda la razón del
mundo y yo estaba equivocada. Mi manera de comprar
hasta la fecha había sido irresponsable y me ponía en una
posición vulnerable ante cualquier intento de abuso del
consumidor.
Tras un breve período de aprendizaje, que, al fin y al
cabo, no fue tan gravoso para mi entendimiento, me acos-
tumbré a leer las etiquetas, a prestar buen ojo a las ba-
lanzas, a apreciar la diferencia entre “contenido en zumo
5%” y “100% zumo de naranjas recién exprimidas”, en-
tre leche pasteurizada y UHT, y otros tantos conocimientos
arcanos que es necesario adquirir cuando se es ama de
casa. Aprendí a examinar cuidadosamente las frutas y ver-
duras en busca de taras y a tomar nota de la posición del
producto en la estantería. Me hice una experta. Pocos hay
ahora que me puedan tomar el pelo cuando voy al mer-
cado, y se lo debo a mi amiga, que me enseñó la adecuada
actitud mental que hay que tener cuando vas a realizar
una transacción comercial. Fue una enseñanza muy pro-
vechosa, que le agradezco.
Hace algún tiempo, volví a ver a mi amiga. En un mo-
mento dado de la larga conversación que mantuvimos,
me comentó que últimamente se sentía demasiado irri-
table, se cansaba con facilidad, estaba baja de ánimos
y había ganado peso. Probablemente, le dije, era por su
nuevo trabajo, que le exigía muchas horas de esfuerzo y
le obligaba a unos horarios de comidas irregulares durante
los que tragaba rápidamente un bocadillo o una ham-
burguesa.
—No, no es eso— me dijo, muy segura— Es que re-
sulta que tengo obstruidos los meridianos.
Durante un instante de pánico, pensé que no me ha-
bía enterado bien de su nuevo trabajo y que se había he-
cho cartógrafa, pero no era el caso. Se refería a los me-
ridianos energéticos que supuestamente recorrían su
cuerpo y probablemente también el mío, y el de todo hijo
de vecino. Me interesé por los detalles.
Al parecer, mi amiga había ido a una feria naturista
y allí un caballero muy amable le había dicho que si no
le importaba le gustaría leer su aura. Esto, lejos de ser
una proposición indecente, resultó ser todo un hallazgo
para mi amiga. El caballero entrecerró los ojos, se con-
centró, le dijo que notaba que tenía los meridianos obs-
truidos y le preguntó si se había notado algo diferente úl-
timamente. Mi amiga dijo que no.
—¿Seguro? ¿No has notado que te cansas enseguida,
que te levantas de mal humor, como si no hubieras dor-
mido lo suficiente?
—Ahora que lo dice...
—¿Y la cabeza? ¿Sufres de dolores de cabeza?
—Pues la verdad es que sí...
—¿Cambios de humor bruscos? ¿Tienes una cierta ten-
dencia a perder los nervios por tonterías, sobre todo al
anochecer?
—A veces, pero...
—Lo que yo te decía: tienes una obstrucción en el flu-
jo del Qi. No te preocupes, es totalmente reversible. Ade-
más, estás de suerte, yo te puedo ayudar. Poseo algunos
modestos conocimientos de acupuntura y aromaterapia,
y te aseguro que en cosa de nada te encontrarás como
nueva. ¡Notarás como si hubieras perdido veinte años!
Dejando aparte que eso hubiera dejado a mi amiga en
la, sin duda, enérgica pero poco recomendable edad de
nueve años, el caballero le dio cita para desatascar la obs-
trucción meridiana y, mientras tanto, le vendió ciertos pro-
ductos que ayudarían sobremanera en la recuperación del,
como él lo llamó, “estado alfa de energía”. Consistían en
unas botellitas de esencias aceitosas de diferentes flo-
res y una caja con seis botellas de litro de un misterio-
so producto llamado O-800. Mi amiga se sintió aliviada
el esc
é
ptico
verano 2002
60
© 2002 MICROSOFT CORPORA
TION

al saber que su condición tenía remedio y pagó gustosa
las 23.000 pesetas (oferta promocional) que le cobró el
caballero por estos productos.
Me mostró una de las botellitas de esencia, que lle-
vaba en el bolso, y cuyo penetrante aroma floral podía oler-
se hasta en Oslo. También llevaba, mediada, una de las
botellas de O-800.
—Tengo que beberme como mínimo una de ésas al
día —me explicó con entusiasmo—, y la verdad es que
desde que lo hago me encuentro mucho mejor. Y, antes
de dormir, echo unas gotitas de esa esencia en un que-
mador y me relaja muchísimo. No sabes lo que me ale-
gro de haber conocido a ese señor. Mañana voy a ir a la
acupuntura para lo de los meridianos. Me dijo que sería
cosa de cinco o seis sesiones máximo, y como nueva.
Pregunté delicadamente cuánto cobraba el caballe-
ro por cada sesión.
—Quince mil. Me parece barato, ¿a ti no? Me dijo tam-
bién que la siguiente caja de O-800 me la dejaría con un
30% de descuento, ¡imagina!
Examiné la botella. La etiqueta decía O-800 en letras
de cuidado diseño, y debajo, “La bebida totalmente na-
tural que repone sus necesidades energéticas, ¡con 800%
más oxígeno que el agua mineral normal! ¡Reponga ener-
gía! ¡Purifique su organismo!”. En letra pequeña, se leía
que el mágico elixir no llevaba conservantes, ni colorantes,
ni azúcar añadido y que además era bajo en sodio y no
aportaba calorías, por lo que “ayudaba a cuidar la línea”.
Un recuadro con letras microscópicas advertía de que se
trataba de un “suplemento nutricional”.
En resumen, mi amiga estaba bebiendo simplemen-
te agua, cosa que, en mi sorpresa, le hice notar quizá con
demasiada brusquedad.
—Ni siquiera te has molestado en leer la etiqueta —
añadí, lanzada—. No te has detenido a pensar en qué sig-
nifica lo del 800% de oxígeno añadido, en ningún mo-
mento te has planteado si esos vagos síntomas que
describes son reales o producto de la sugestión, y estás
pagando un montón de dinero a ese señor, que lo más
probable es que te esté timando. No se puede ir por la
vida como vas tú.
Ella se mostró herida por mi cruel escepticismo, me
acusó de no estar abierta a nuevas experiencias, me ase-
guró de nuevo que a ella le estaba funcionando de ma-
ravilla y que se sentía mucho mejor, más relajada y pu-
rificada, y se marchó con la cabeza muy alta y hecha una
furia. Purificada puede que sí, pensé, pero relajada, ni
en broma.
La cosa no pasó a mayores y en nuestra siguiente con-
versación pude hacerle ver, de manera mucho más di-
plomática, que había estado pagando una fortuna por la
misma sustancia que salía del grifo de su casa, si qui-
tamos el sabor a cloro. Ella lo admitió, pero añadió que
algo le estaba haciendo y que, de todas formas, las se-
siones de acupuntura eran fabulosas y era increíble lo mu-
cho que su nivel de energía había subido. Resultó que
cinco sesiones no fueron suficientes, y ya iban por la de-
cimocuarta, pero mi amiga decía que merecía la pena,
y además el simpático acupuntor le regalaba, en cada vi-
sita, un suplemento energético de zinc que en el mercado,
al parecer, se vendía carísimo.
En la cuestión del caballero acupuntor y su trata-
miento, y usando el símil de las latas de atún, mi ami-
ga había dejado de mirar las fechas de caducidad, ha-
bía dejado de prestar atención a la calidad del aceite y
había mandado a hacer gárgaras a los delfines. Enfren-
tada a evidencias irrefutables de la total vulgaridad de
un producto milagroso, había mirado hacia otro lado y se
había refugiado en vaporosas excusas de bienestar
emocional. Sometida a un lento pero continuo sangrado
de su cuenta corriente, había creado una realidad en la
que los beneficios obtenidos, reales o no, merecían el sa-
crificio monetario.
¿Es tonta mi amiga? En
absoluto. Es una persona
normal, perfectamente
cuerda, muy inteligente y
centrada. Terminó con éxi-
to una difícil carrera uni-
versitaria y es capaz de
aplicar sus conocimientos
con buen tino y profesio-
nalidad. Y, aun así, aplica
excelentes reglas de pen-
samiento crítico a la com-
pra de latas de atún y las tira por la ventana cuando se
trata de los llamados productos alternativos. Todos los fil-
tros lógicos que usa en transacciones como la compra de
un piso o de un coche, o en su trabajo o para juzgar la
validez de determinado electrodoméstico, desaparecen
como humo cuando de lo que se trata es de aplicar el mis-
verano 2002
el esc
é
ptico
61
No existe un rechazo inmediato contra quien
analiza cuidadosamente las etiquetas de los
productos normales, pero sí contra quien analiza
cuidadosamente las etiquetas de los productos
alternativos y los descarta como inútiles,
potencialmente peligrosos y posibles estafas

mo rasero a ese recoveco social en el que se han refu-
giado las paraciencias.
Yo no soy más inteligente que mi amiga, y no me cos-
tó mucho darme cuenta de que ella tenía razón en el mer-
cado. Ella, sin embargo, tiene que vencer una resisten-
cia mayor para reconocer que yo tenía razón en el asunto
del agua y el acupuntor. No existe un rechazo inmedia-
to contra quien analiza cuidadosamente las etiquetas de
los productos normales, pero sí contra quien analiza cui-
dadosamente las etiquetas de los productos alternativos
y los descarta como inútiles, potencialmente peligrosos
y posibles estafas.
Esto es, para mí, lo auténticamente sorprendente. La
gente no es tonta: al contrario. Muchas personas mues-
tran una saludable suspicacia cuando se les pide un de-
sembolso económico. Las reclamaciones por insatisfac-
ción con lo adquirido están a la orden del día. Pero existe
una especie de punto ciego cuando el dinero se invier-
te en tratamientos u objetos más o menos esotéricos. Exis-
te una especie de tolerancia benigna ante los horósco-
pos de los periódicos (¿por qué? ni siquiera son
especialmente entretenidos). Nadie reclama cuando la
predicción del astrólogo de turno no se hace realidad, aun-
que todos comentan a la hora del café aquel día en que
su horóscopo se reveló acertado. Si se aplican exacta-
mente los mismos parámetros críticos a un vendedor de
coches usados y a un vendedor de milagros de la Nue-
va Era, en el primer caso recibirás felicitaciones por tu
agudeza y sentido común por no dejarte timar, y en el se-
gundo caso recibirás feroces críticas por no tener la men-
te abierta y querer aplastar las ilusiones de la gente.
Los creyentes en todas estas diferentes ramas alter-
nativas tienen bastantes puntos en común. Si se hace no-
tar a estas personas que sus preconcepciones parten de
supuestos erróneos, que los productos supuestamente mi-
lagrosos que consumen son, en el mejor de los casos, ino-
perantes, o que la teoría que defienden está en contra-
dicción directa con los resultados que ellos mismos
obtienen en su trabajo o aplican a su vida cotidiana, la
respuesta más normal será una reacción hostil e inclu-
so airada. La crítica será tomada como un insulto a su
inteligencia, o como una muestra de la cerrazón mental
del criticón. Pareciera que, más que su agudeza como con-
sumidores, estamos cuestionando su religión, la religión
del “por si acaso”, del “daño no me va a hacer”, del “hay
muchas cosas que todavía no sabemos”.
Y lo hacemos, por supuesto, de la misma manera que
mi amiga cuestionó mis hábitos de compra. Y, de la mis-
ma manera que sus críticas me hicieron reconocer el error
de mis métodos, y posteriormente corregirlo, esperamos
con nuestros argumentos hacer ver las falacias que cons-
tituyen la base de estas pseudociencias, y aguardamos,
quizá con demasiado optimismo, que eso
lleve a un cambio de opinión por parte
del creyente. ¿Es mucho pedir el aplicar
el mismo rasero, utilizar las mismas he-
rramientas mentales, para un caso y para
el otro? ¿Qué privilegio pueden invocar
esas pseudociencias, que buscan reco-
nocimiento oficial, para no tener que so-
meterse a las reglas de validación que son
tan útiles en los demás campos de la
vida? Ninguno. Ninguno en absoluto. Es
imprescindible que se aplique el mismo
escepticismo ante una lata de atún potencialmente po-
cha que ante un producto milagroso totalmente inútil: hay
que informarse, preguntar, evaluar el resultado y decidir
si, después de todo, merece la pena pagar varios miles
de pesetas por un frasco de agua destilada o un braza-
lete de cobre.
A riesgo de que suene desesperanzador, diré que todo
lo que podemos hacer es ofrecer las herramientas críti-
cas disponibles y dejar que el interesado las use, en lu-
gar de dárselo todo masticado. No podemos forzar un cam-
bio de opinión, de la misma manera que no podemos
forzar un cambio de religión. Es el interesado el que debe
decidir, y llevar a cabo el proceso mental necesario de
manera consecuente, porque ésa es la única manera de
conseguir que el cambio de opinión tenga validez real y
no sea simplemente el cambio de un sistema de dogmas
por otro, cosa que, como defensores del pensamiento crí-
tico, deberíamos tratar de evitar a toda costa.
Todo lo que podemos hacer, y ese todo es realmente
mucho, es apuntar los fallos, las contradicciones, la irra-
cionalidad presente a nuestro alrededor, y ofrecer una vi-
sión lo más completa y objetiva posible de todas esas áre-
as en las que la falta de pensamiento crítico reina
indiscutible. Si al hacerlo conseguimos que alguien, qui-
zá, eche un vistazo a la fecha de caducidad, habremos
salvado unos cuantos delfines por el camino. Y echar un
segundo vistazo a las etiquetas es, también, una mane-
ra fascinante de aprendizaje.
é
el esc
é
ptico
verano 2002
62
Todo lo que podemos hacer es ofrecer las
herramientas críticas disponibles y dejar
que el interesado las use, en lugar de dárselo
todo masticado. No podemos forzar un
cambio de opinión, de la misma manera que
no podemos forzar un cambio de religión